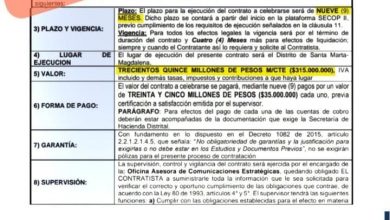ColombiaColumnas de opiniónEspeciales
El “desconocido hombre de gris” en el magnicidio de Gaitán

Por Álvaro Cotes Córdoba
El domingo de la resurrección de Jesucristo, cae hoy, en el año 2023, un 9 de abril. Pero hace 75 años, es decir, en 1948, la misma fecha cayó viernes y no fue un día de resurrección. Por el contrario, fue el día más violento, aciago y a la vez, el más clarividente, que desnudaría para siempre las criminales intenciones de las mentes de los políticos que para entonces gobernaban a Colombia, con ínfulas de ser los más pulcros del país. Fue el día en que asesinaron al que iba a ser el primer y verdadero presidente del Pueblo: Jorge Eliécer Gaitán.
En un relato sobre lo que sucedió minutos después del magnicidio de Gaitan con el presunto autor material, un supuesto albañil con algunos antecedentes delincuenciales, nuestro laureado escritor costeño, magdalenense y cataquero, Gabriel García Márquez, testigo de los hechos que vinieron después, nos lo contó en estos párrafos escritos en su libro: “Vivir para contarla”:
“Las cuadrillas de limpiabotas armados con sus cajas de madera trataban de derribar a golpes las cortinas metálicas de la farmacia Nueva Granada, donde los escasos policías de guardia habían encerrado al agresor para protegerlo de las turbas enardecidas. Un hombre alto y muy dulce sí, con un traje gris impecable como para una boda, las incitaba con gritos bien calculados. Y tan efectivos, además, que el propietario de la farmacia subió las cortinas de acero por el temor de que la incendiaran. El agresor, aferrado a un agente de la policía, sucumbió al pánico ante los grupos enardecidos que se precipitaron contra él.
-Agente -suplicó casi sin voz-, no deje que me maten.
Nunca podré olvidarlo. Tenía el cabello revuelto, una barba de dos días y una lividez de muerto con los ojos sobresaltados por el terror. Llevaba un vestido de paño marrón muy usado con rayas verticales y las solapas rotas por los primeros tirones de las turbas. Fue una aparición instantánea y eterna, porque los limpiabotas se lo arrebataron a los guardias a golpes de cajón y lo remataron a patadas. En el primer revolcón había perdido un zapato.
-¡A palacio! -ordenó a gritos el hombre de gris que nunca fue identificado-. ¡A palacio!
Los más exaltados obedecieron. Agarraron por los tobillos el cuerpo ensangrentado y lo arrastraron por la carrera Séptima hacia la plaza de Bolívar, entre los últimos tranvías eléctricos atascados por la noticia, vociferando denuestos de guerra contra el gobierno. Desde las aceras y los balcones los atizaban con gritos y aplausos, y el cadáver desfigurado a golpes iba dejando jirones de ropa y de cuerpo en el empedrado de la calle. Muchos se incorporaban a la marcha, que en menos de seis cuadras había alcanzado el tamaño y la fuerza expansiva de un estallido de guerra. Al cuerpo macerado sólo le quedaban el calzoncillo y un zapato.
La plaza de Bolívar, acabada de remodelar, no tenía la majestad de otros viernes históricos, con los árboles desangelados y las estatuas rudimentarias de la nueva estética oficial. En el Capitolio Nacional, donde se había instalado diez días antes la Conferencia Panamericana, los delegados se habían ido a almorzar. Así que la turba siguió de largo hasta el Palacio Presidencial, también desguarnecido. Allí dejaron lo que quedaba del cadáver sin más ropas que las piltrafas del calzoncillo, el zapato izquierdo y dos corbatas inexplicables anudadas en la garganta. Minutos más tarde llegaron a almorzar el presidente de la República Mariano Ospina Pérez y su esposa, después de inaugurar una exposición pecuaria en la población de Engativá. Hasta ese momento ignoraban la noticia del asesinato porque llevaban apagado el radio del automóvil presidencial.
Permanecí en el lugar del crimen unos diez minutos más, sorprendido por la rapidez con que las versiones de los testigos iban cambiando de forma y de fondo hasta perder cualquier parecido con la realidad. Estábamos en el cruce de la avenida Jiménez y carrera Séptima, a la hora de mayor concurrencia y a cincuenta pasos de El Tiempo. Sabíamos entonces que quienes acompañaban a Gaitán cuando salió de su oficina eran Pedro Elíseo Cruz, Alejandro Vallejo, Jorge Padilla y Plinio Mendoza Neira, ministro de Guerra en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Este los había invitado a almorzar. Gaitán había salido del edificio donde tenía su oficina, sin escoltas de ninguna clase, y en medio de un grupo compacto de amigos. Tan pronto como llegaron al andén, Mendoza lo tomó del brazo, lo llevó un paso adelante de los otros, y le dijo:
-Lo que quería decirte es una pendejada.
No pudo decir más. Gaitán se cubrió la cara con el brazo y Mendoza oyó el primer disparo antes de ver frente a ellos al hombre que apuntó con el revólver y disparó tres veces a la cabeza del líder con la frialdad de un profesional. Un instante después se hablaba ya de un cuarto disparo sin dirección, y tal vez de un quinto.
Huí despavorido. Desde entonces aprendí a olvidar otros horrores, míos y ajenos, pero nunca olvidé el desamparo de aquellos ojos en el fulgor de los incendios. Sin embargo, todavía me sorprende no haber pensado ni un instante que mi hermano y yo fuéramos a morir en aquel infierno sin cuartel.
Desde las tres de la tarde había empezado a llover en ráfagas, pero después de las cinco se desgajó un diluvio bíblico que apagó muchos incendios menores y disminuyó los ímpetus de la rebelión. La escasa guarnición de Bogotá, incapaz de enfrentarla, desarticuló la furia callejera. No fue reforzada hasta después de la medianoche por las tropas de urgencia de los departamentos vecinos, sobre todo de Boyacá, que tenía el mal prestigio de ser la escuela de la violencia oficial. Hasta entonces la radio incitaba pero no informaba, de modo que toda noticia carecía de origen, y la verdad era imposible. Las tropas de refresco recuperaron en la madrugada el centro comercial devastado por las hordas y sin más luz que la de los incendios, pero la resistencia politizada continuó todavía por varios días con francotiradores apostados en torres y azoteas. A esa hora, los muertos en las calles eran ya incontables.
Cuando volvimos a la pensión la mayor parte del centro estaba en llamas, con tranvías volcados y escombros de automóviles que servían de barricadas casuales. Metimos en una maleta las pocas cosas que valía la pena, y sólo después me di cuenta de que se me quedaron borradores de dos o tres cuentos impublicables, el diccionario del abuelo, que nunca recuperé, y el libro de Diógenes Laercio que recibí como premio de primer bachiller.
Lo único que se nos ocurrió fue pedir asilo con mi hermano en casa del tío Juanito, a sólo cuatro cuadras de la pensión. Era un apartamento de segundo piso, con una sala, comedor y dos alcobas, donde el tío vivía con su esposa y sus hijos Eduardo, Margarita y Nicolás, el mayor, que había estado un tiempo conmigo en la pensión. Apenas cabíamos, pero los Márquez Caballero tuvieron el buen corazón de improvisar espacios donde no los había, incluso en el comedor, y no sólo para nosotros sino para otros amigos nuestros y compañeros de pensión: José Falencia, Domingo Manuel Vega, Carmelo Martínez -todos ellos de Sucre- y otros que apenas conocíamos.

Poco antes de la medianoche, cuando dejó de llover, subimos a la azotea para ver el paisaje infernal de la ciudad iluminada por los rescoldos de los incendios. Al fondo, los cerros de Monserrate y la Guadalupe eran dos inmensos bultos de sombras contra el cielo nublado por el humo, pero lo único que yo seguía viendo en la bruma desolada era la cara enorme del moribundo que se arrastró hacia mí para suplicarme una ayuda imposible. La cacería callejera había amainado, y en el silencio tremendo sólo se oían los tiros dispersos de incontables francotiradores apostados por todo el centro, y el estruendo de las tropas que poco a poco iban exterminando todo rastro de resistencia armada o desarmada para dominar la ciudad. Impresionado por el paisaje de la muerte, el tío Juanito expresó en un solo suspiro el sentimiento de todos:
-¡Dios mío, esto parece un sueño!
De regreso a la sala en penumbras me derrumbé en el sofá. Los boletines oficiales de las emisoras ocupadas por el gobierno pintaban un panorama de tranquilidad paulatina. Ya no había discursos, pero no se podía distinguir con precisión entre las emisoras oficiales y las que seguían en poder de la rebelión, y aun a estas mismas era imposible distinguirlas de la avalancha incontenible del correo de las brujas. Se dijo que todas las embajadas estaban desbordadas por los refugiados, y que el general Marshall permanecía en la de los Estados Unidos protegido por una guardia de honor de la escuela militar. También Laureano Gómez se había refugiado allí desde las primeras horas, y había sostenido conversaciones telefónicas con su presidente, tratando de impedir que éste negociara con los liberales en una situación que él consideraba manejada por los comunistas. El ex presidente Alberto Lleras, entonces secretario general de la Unión Panamericana, había salvado la vida por milagro al ser reconocido en su automóvil sin blindaje cuando abandonaba el Capitolio y trataron de cobrarle la entrega legal del poder a los conservadores. La mayoría de los delegados de la Conferencia Panamericana estaba a salvo a la medianoche…”
Gabriel García Márquez también nos contó en su escrito, sus dudas sobre la solitaria actuación del presunto asesino de Gaitan y nos describió la primera averiguación que hizo un colega sobre el supuesto homicida linchado:
“El inventario de los documentos de identidad que Roa Sierra llevaba consigo cuando cometió el crimen, no dejaba dudas sobre su identidad y su condición social, pero no daban pista alguna sobre sus propósitos. Tenía en los bolsillos del pantalón ochenta y dos centavos en monedas revueltas, cuando varias cosas importantes de la vida diaria sólo costaban cinco. En un bolsillo interior del saco llevaba una cartera de cuero negro con un billete de un peso. Llevaba también un certificado que garantizaba su honestidad, otro de la policía según el cual no tenía antecedentes penales, y un tercero con su dirección en un barrio de pobres: calle Octava, número 3073. De acuerdo con la libreta militar de reservista de segunda clase que llevaba en el mismo bolsillo, era hijo de Rafael Roa y Encarnación Sierra, y había nacido veintiún años antes: el 4 de noviembre de 1921…’