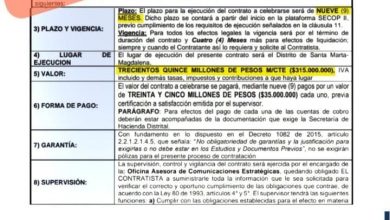Por: Jorge Soto Daza
Desde los lejanos tiempos cuando había policía municipal, que intimidaba y asesinaba a quienes no eran del partido gobernante, en el subconsciente colectivo se fijó la imagen de un Ejército neutral y protector. La conservó aún con las cifras fraudulentas de la lucha contra la guerrilla, durante los 8 años de Uribe.
Los episodios ocurridos en junio, se suman a los de espionaje, corruptelas y relaciones de algunos altos mandos con delincuentes de diversa laya, hacen tambalear la simpatía hacia la institución. A comienzos de mes, un soldado en Puerres, Nariño, mató un perro por diversión, para regocijo de sus compañeros. Cuando el estupor y la indignación apenas amainaban, siete soldados secuestraron y violaron a una indígena embera-katío de 11 años, en el corregimiento de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. En medio del repudio nacional, brotó la discordante voz de la vergonzosa senadora María Fernanda Cabal, para sugerir que el crimen era “un falso positivo”. Aunque fue desmentida por la confesión de los violadores, ella reafirmó su vocación de estribo: solo sirve para meter la pata.
Por último, el lunes se reveló que el pasado septiembre, otros dos soldados raptaron a una niña de 15 años de la tribu nómada Nukak Makú, en San José del Guaviare. La violaron durante seis días consecutivos.
Es de elogiar la reacción oportuna del comando militar y su disposición a colaborar en el castigo de los delincuentes. En otra época hubiera guardado eclesiástico hermetismo, la peor forma de complicidad. Secuelas de esa actitud se advierten en las denuncias de defensores de los derechos humanos, acerca de niñas embarazadas con violencia, especialmente en Guaviare y el Cauca.
Con airear y depurar, no bastará. Es imperativo replantear la formación de los reclutas, porque es insuficiente con entrenarlos solo en tácticas de combate, manejo de armas y disciplina militar. Al final, la única noción que adquieren, es la del poder de abuso de autoridad, que deriva en las repudiables agresiones a menores inocentes y a perros.
Las Fuerzas Armadas se nutren de jóvenes provenientes de sectores sociales marginados y violentos, donde deben aprender a defenderse solos, sin nociones del bien y el mal, cargados de testosterona e irreflexivos. En seres así, la vida militar puede inculcar valores o sacar lo peor de su condición. Para que los escuadrones no se transformen en hordas cuando salen al campo, los instructores deberán convertirse en maestros.
De lo contrario, se repetirá el caso de unos colonos del Caquetá, que en los años de 1970 cazaban por diversión a indígenas de la etnia coreguaje. Cuando los capturaron, dijeron: “No sabíamos que matar indios era delito”. Ahora los reclutas podrían decir: “Mi sargento no nos explicó que raptar y violar a indígenas menores de edad va contra la ley”.
Los crímenes cometidos contra niñas de etnias cuya supervivencia comunitaria e identidad cultural están arrinconadas por los embates de la mal llamada civilización, deberían motivar reacciones gubernamentales y conmover a toda la sociedad. Pero, “ni el burro, ni el que lo arrea”: están a punto de pasar a segundo plano, porque será más importante el debate jurídico acerca de cuál debería ser la condena aplicable a los violadores. En Colombia se prefiere la teoría legal a la realidad social. Previsiblemente, quienes aseguran que las pequeñas buscan a los soldados, se impondrán en el espíritu del desconfiable Fiscal General, cuya pusilánime respuesta inicial causa consternación.
El mes que acaba de pasar debería ser recordado como el ‘junio negro militar’. Si el Ejército quiere conservar la confianza que por decenios le ha tenido gran parte del pueblo colombiano, deberá aprender las dolorosas lecciones que dejó.